"Siempre la libertad se les dio a los esclavos a cambio de indemnizar a los amos"
De la esclavitud a la negación. Durante más de 200 años, tras la etapa colonial, la historia oficial argentina fue invisibilizando la descendencia africana. Repasamos, junto al investigador del Conicet Gabriel Morales, qué pasó con la población afroamericana en Mendoza, y derribamos algunos mitos.

Foto: Unidiversidad
En 2010, mediante un decreto y por iniciativa del Inadi, se estableció el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hoy, en 2025, el Inadi no existe y el Gobierno nacional volvió a hablar del “Día de Raza”. Ahora bien, insistir en hablar de diversidad, dejando atrás el debate de tono peyorativo sobre razas o etnias, invita a revisar quiénes somos y de dónde venimos argentinas y argentinos. En esa revisión, vale la pena preguntarnos qué pasó con la población afrodescendiente de Mendoza.
En el Incihusa-Conicet de Mendoza trabaja e investiga Gabriel Morales, especializado en esclavitud y afrodescendencia, con quien hablamos para indagar y, de paso, derribar mitos sobre qué sucedió con “la población negra” que habitaba la provincia. Para eso, hay que hacer un breve repaso sobre cómo funcionaba la red de comercialización de esclavos, cuáles fueron los primeros datos censales que dan cuenta de la presencia afro, cómo se fue gestando la abolición de la esclavitud y qué sucedió para que se negara su existencia durante tantas décadas.
Primero, hay que situarse a fines del siglo XVI, en pleno apogeo colonial. “Las primeras compraventas de esclavos en Mendoza están registradas en la década de 1590 —cuenta—. La necesidad de esclavos va a ir creciendo, básicamente, por la necesidad de mano de obra, que va creciendo frente a la caída demográfica de la población indígena. Incluso, a fines del siglo XVII, los mismos habitantes solicitan a la Corona que facilite la llegada de barcos con esclavos. Ingresa una buena cantidad, ilegalmente, por el Río de la Plata, desde la actual Haití, desde República Dominicana, donde ya había, digamos, mucha población negra. Había un circuito de comercialización en el Atlántico, pero estaba prohibido el ingreso de esclavos por el puerto de Buenos Aires. Entonces, en 1700 se habilita la comercialización a través del puerto. Entre 1770 y 1800, en esos 30, 40 años, crece muchísimo el ingreso de población esclava”, narra Morales, que ha seguido muy de cerca la raíz afro de la Argentina y cómo se desarrolló en Mendoza.
El investigador indica que, desde los puertos de Montevideo y Buenos Aires, circulaban por vía terrestre hasta Mendoza, pero el convoy con esclavos continuaba hasta Valparaíso y desde ahí embarcaban nuevamente hacia Lima (el Virreinato del Rio de la Plata fue creado en 1776). Hasta allí, los pocos registros indican que, a pesar de que Mendoza era un lugar de paso, había una fuerte presencia de africanos y afroamericanos, con un pico a finales del siglo XVIII. Sin embargo, la situación cambia hacia el descenso a principios del siglo XIX, con los años de revolución y las guerras por la independencia.
Las cifras de los censos y un mito
Por pedido del primer Triunvirato, en 1812 se conocieron los datos de un censo que buscaba saber cómo estaban compuestas las ciudades de una Argentina que empezaba a nacer. Las cifras indican que, en Mendoza, el 33 % de un total de 13.318 personas era afrodescendiente. Ese tercio de la población coincide con el pico tras el auge de la comercialización de esclavos que mencionaba Morales. Luego vino la Asamblea del año XIII y comenzaron las primeras políticas abolicionistas, con la creación de la “ley de vientres”.
 Morales centra su trabajo como investigador en la afrodescendencia, con foco en Mendoza. Foto: Unidiversidad
Morales centra su trabajo como investigador en la afrodescendencia, con foco en Mendoza. Foto: Unidiversidad
“Quien nacía de una esclava nacía liberto. No era estrictamente libre, sino liberto; eso significaba que quedaba bajo el patronato del amo de su madre por un tiempo, que era más o menos 16 años. Mendoza fue una de las provincias donde más se extendió el tiempo del patronato. Hubo disposiciones después de 1813, de los gobernadores, porque los propietarios no se querían desprender ni de sus esclavos ni de los libertos que habían nacido protegidos por la ley de vientres. Eso significa que ellos tenían que cuidar de esa persona, enseñarle un oficio y, supuestamente, hacer un aporte al Estado, que iba a una caja para que, después de que quedara libre, tuviera un dinero para subsistir. Eso nunca se cumplió”, contó Morales.
San Martín gobernó Mendoza por esos años, cuando se forjaba el Ejército de los Andes, y así nació uno de los grandes mitos respecto de la población afro que habitó tierra cuyana: “Murieron en la guerra”. Contextualicemos. Según cuenta el investigador, el Ejército ofrecía la libertad por servir en las armas. San Martín decretó que todo varón de entre 16 y 60 años que gozara de buena salud debía enlistarse. El general intensificó la “leva”, que era el “rescate” de esclavos, “que tenía que ver con indemnizar a los amos que entregaban al esclavo”. “Servían por un periodo de cinco años como mínimo. Estos soldados recibían la libertad a cambio de enrolarse. Durante ese servicio, recibían la ración de comida y la vestimenta, y una paga también, que era mala y demorada”, agregó.
Este proceso es clave para derribar el mito. “La idea de que desaparecieron por su participación en las guerras no tiene pruebas históricas. La historia, lo que sí ha mostrado, y mucho, es que había mucha deserción en los ejércitos. Esa deserción tenía una consecuencia, que era que esas personas que desertaban no podían volver a las comunidades de origen porque eran condenadas a volver a integrarse al ejército o a trabajar forzadamente en las obras públicas. Entonces, eso producía una dispersión de los soldados que desertaban. Por otro lado, el movimiento del Ejército, que en esos cinco años de servicio circulaba, llegó a Perú, y en esa circulación había gente que se fugaba cuando podía, porque casi toda estaba contra su deseo. Algunos encontraban una oportunidad ahí, pero no era la mayoría. Muchos tenían familia, ya tenían su trabajo, dónde vivir. Eso hacía que hubiese mucha deserción. Algunos se fugaban y otros se quedaban a vivir cuando se cumplía su ciclo en otro lado. Entonces, lo que sí produjo el Ejército, o la participación en el Ejército, fue una desarticulación demográfica de la población”.
Un nuevo censo, pero en 1823, dio cuenta de este fenómeno. En aquel año, el total de la población oscilaba entre 20.000 y 25.000 personas, pero la “población negra” representaba el 12 % del total.
Abolicionismo y desaparición en el relato oficial
Efectivamente, tras las guerras de la independencia, había menos población afrodescendiente. “Lo que sucede es que sí hay un declive de la esclavitud como institución. Se prohíbe el ingreso de esclavos desde 1812, se crea la ley de libertad de vientres en 1813. Ya no nacen esclavos en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los afrodescendientes libres se mestizan. La incorporación de varones al Ejército hace que las mujeres queden solas y eso produce también mucha mezcla”, indica Morales, que ha elaborado el concepto de “desmarcación” para describir por qué se dejó de hablar de población afroamericana en el relato oficial.
“Crece mucho el mestizaje, crece la población libre y crecen los mecanismos de blanqueamiento o de desmarcación, como le llamo yo. Es decir, hacerse pasar por español, hacerse pasar por mestizo, desmarcarse de la esclavitud y del pasado esclavo. ¿Por qué? Porque era negativo, era una carga, un estigma social”, añade.
 El investigador es comunicador de base, pero su carrera en Conicet fue hacia la historia. Foto: Unidiversidad
El investigador es comunicador de base, pero su carrera en Conicet fue hacia la historia. Foto: Unidiversidad
Este proceso de desmarcación progresiva hace “que vaya desapareciendo la categoría de africano, de esclavo, de pardo, de mulato, y empieza a crecer la población ‘española’”.
“Entonces, entre 1810, la revolución y 1853, son 43 años de disposiciones abolicionistas parciales. En 1853, sí hay una abolición completa con la Constitución, aunque siempre la libertad se les dio a los esclavos a cambio de indemnizar a los amos”.
“Hay una lista, en el archivo de la provincia de Mendoza, de quienes se presentaron con sus esclavos para recibir indemnización a cambio de dejarlos libres por la Constitución Nacional”, subraya el investigador de Conicet. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, “muchos de esos esclavos siguieron en las familias donde habían vivido toda la vida, pero ahora en calidad de sirvientes; libres, pero sirvientes”.
Según Morales, en Mendoza no hay registros de que hubiera, de 1853 en adelante, organizaciones o comunidades, como sí hay en otras ciudades rioplatenses, como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. “En general, son parte de los sectores populares, de trabajadores”, destaca.
De todas maneras, hubo casos de “movilidad ascendente”. En Mendoza, destaca dos. Por un lado, a Lorenzo Barcala (que es su caso de estudio). “Sus descendientes, durante la segunda parte del siglo XIX, apelan al apellido de su padre para obtener alguna prerrogativa. Se reconocen, pero en el ‘coronel’ Barcala, no en el ‘coronel negro’ Barcala. Muchos afrodescendientes que obtienen movilidad social en el siglo XIX tienden a desmarcarse de ese pasado afro”, explica.
Por otro lado, trae como ejemplo al pintor Gregorio Torres. Fue formado en Chile y apadrinado por Domingo Faustino Sarmiento. “Sabemos que es afrodescendiente, pero nunca retrató a un afrodescendiente en su obra. No se habla de la afrodescendencia”.
Cuándo volvimos a hablar de afrodescendencia
Podemos afirmar que en las últimas tres décadas ha habido un cambio respecto de la mirada sobre la afrodescendencia, con una serie de organismos internacionales pujando para que así sucediera. Es una mirada de aceptación, en principio. “En términos generales, creo que tiene que ver con una política global, con un movimiento de reconocer las diversidades en los países”.
“Hay una reflexión promovida, además, por los estudios académicos, que no solo han mirado a las diversidades dentro de la nación, sino también han cambiado el foco, desde dónde pensar la historia: de pensarla desde las élites y desde los oficiales, en el caso del ejército, a pensarla desde los soldados rasos, desde los sectores populares. En particular, en la historia como disciplina, se ha dado ese cambio de enfoque, y en la antropología también se ha focalizado en las minorías”, remarca.
Preguntamos al investigador qué viene sucediendo en los últimos años con esto de raza. “Las crisis económicas —dice Morales— favorecen siempre la idea del chivo expiatorio, ¿no? De aquel que nos quita el trabajo, que nos quita los recursos que escasean. Entonces, los tenemos que dejar para nosotros, pero ¿quiénes somos nosotros? Esto tiene que ver con que no tenemos una reflexión profunda como sociedad sobre quiénes somos, cuánta diversidad tenemos. Todavía es fuerte la idea de que venimos de los barcos y de que nuestros antepasados son eurodescendientes”.
Para concluir, Morales acentúa: “Creo que esta idea de la diversidad cultural, este estado de reflexión, puede ser lo más productivo, de repensarse lo más continuamente posible. Porque, en definitiva, una nación es eso, es una construcción”.
Sobre Gabriel Morales
El investigador del Incihusa es doctor en Comunicación. Su especialidad es la historia de la esclavitud y la afrodescendencia en Mendoza. Forma parte del Comité de Divulgación del Incihusa. El siguiente video es parte de su trabajo.
afrodescendencia, esclavitud, historia, mendoza,

“Nadie puede subsistir sin el cuidado de otro”
La abogada Daniela Favier expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció qu ...
21 DE ENERO DE 2026
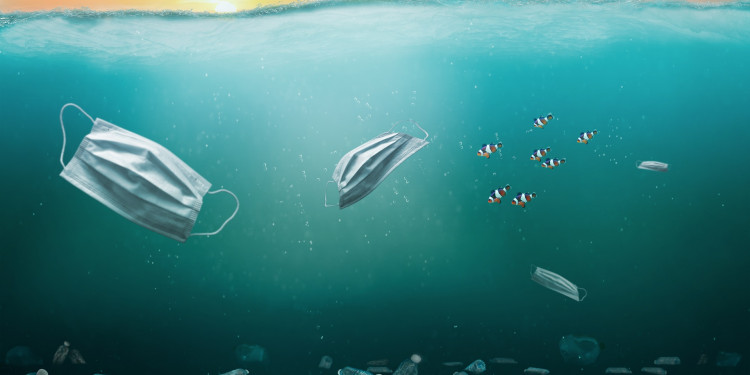
Tras 20 años de debate, el Tratado de Alta Mar entra en vigor y protege los océanos
Tras alcanzar la ratificación de 81 países, el acuerdo de la ONU comienza a regir y establece un ...
21 DE ENERO DE 2026
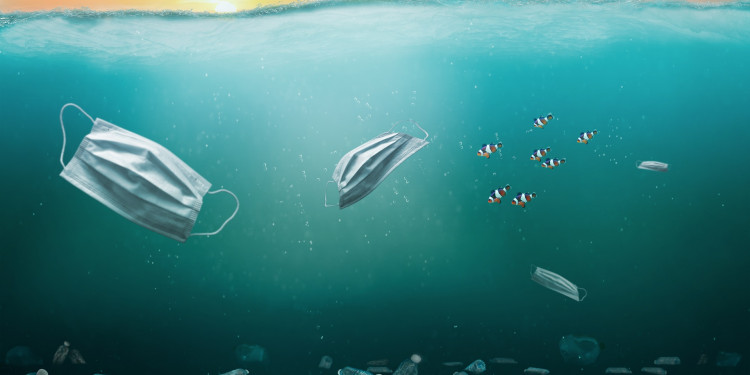
Tras 20 años de debate, el Tratado de Alta Mar entra en vigor y protege los océanos
Tras alcanzar la ratificación de 81 países, el acuerdo de la ONU comienza a regir y establece un ...
21 DE ENERO DE 2026




