La Justicia como equilibrista entre el derecho a la salud y su efectivo cumplimiento
En un encuentro sobre la temática que se realizó en el Poder Judicial de Mendoza, un grupo de profesionales dijo que se incrementaron los amparos en el fuero federal y local. Para que el juez o jueza tomen decisiones deben tener en cuenta el caso individual y el impacto de su decisión en el contexto social.

Jueces y juezas dijeron que si bien deciden sobre un caso particular, deben velar por la situación del conjunto. Foto: : Indymedia
Hay un derecho universal a la salud amparado en la constitución, en leyes y en tratados internacionales. Y hay, en la práctica, un derecho que no se hace efectivo por distintas razones. En el medio de esas dos realidades está el Poder Judicial, que aparece a través de un amparo y que intenta hacer equilibrio al tomar una decisión sobre un caso particular, pero sin dejar de leer el contexto, de analizar el impacto que tendrá para el conjunto.
Sobre esas dos realidades —la existencia de un derecho y que no sea efectivo en la práctica— giraron las exposiciones en el encuentro Derecho a la Salud y la Justicia, organizadas por el Poder Judicial de Mendoza. El mismo forma parte de una serie de propuestas de capacitación destinadas a quienes trabajan en los dos ámbitos en juego y también al público en general.
Hay aspectos comunes que compartieron quienes expusieron: el reconocimiento de un derecho universal y al mismo tiempo la imposibilidad —en muchos casos— de hacerlo efectivo y el aumento en el número de amparos vinculados a la salud, que crece desde hace años y continúa en ascenso, una realidad que se replica en Mendoza, en Argentina y en todos los países de la región. Y nadie avizoró que esa situación cambie, menos aún en el país, con un contexto de recortes y restricción presupuestaria al sistema sanitario en general y a las personas con alguna discapacidad, en particular.
Hay otro aspecto que marcaron: ese acceso a la justicia para reclamar que se haga efectivo un derecho no es igualitario, ya que solo es una posibilidad para quien puede pagar para presentar un amparo.
 El encuentro se realizó en el salón de actos del Poder Judicial de Mendoza. Foto: Prensa Poder Judicial.
El encuentro se realizó en el salón de actos del Poder Judicial de Mendoza. Foto: Prensa Poder Judicial.
De derechos y realidades
En la apertura del encuentro, el ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero, planteó la brecha entre la ley y la práctica. Dijo que el derecho a la salud no es efectivo en Argentina, que está en las leyes, pero que en la práctica el sistema no está configurado para que sea universal, igualitario, equitativo. Y dio ejemplos de esa realidad: dijo que el Estado debería garantizar un acceso igualitario, pero que hay provincias que tienen el doble de índices de mortalidad que otras, o desigualdades sobre el número de personas de bajísimos ingresos que acceden al sistema, asimetrías que deberían compensarse con el Fondo Solidario de Redistribución, que nunca se hizo efectivo.
Montero dijo que ese abismo entre la ley y la práctica se puede explicar por varias razones, como la organización o el financiamiento del sistema, entre otros. Consideró que para que ese derecho se haga cada vez más efectivo es necesaria la voluntad política, algo que aseguró tuvo el Ejecutivo provincial cuando propuso realizar 140 reformas, de las cuales 28 necesitaban cambios legislativos que —subrayó— se lograron por consenso. Hizo foco en una: la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza (AETS), que es autárquica, con decisión vinculante, que realiza informes técnicos con validez científica, clave para tomar decisiones.
Montero dio un ejemplo de la importancia de la Agencia a la hora de priorizar los servicios. Dijo que en Argentina hay 250 mil personas con Hepatitis C, que existe un retroviral para curarla que vale entre 40 mil y 80 mil dólares y que, si bien cualquiera desearía que accedan a esa posibilidad, eso significaría una “catástrofe” para el sistema sanitario. Por eso —continuó— es importante que exista un organismo técnico sanitario con profesionales que brinden información clara y veraz.
Siguiendo esa línea de razonamiento, el funcionario explicó que decir que sí a todo no implica garantizar el acceso a ese derecho, sino socavar al sistema. Por eso, insistió en la necesidad de confiar en los informes de la Agencia, aunque subrayó que esa confianza se construye con el tiempo y que el camino recién comienza.
A las palabras de Montero le siguieron las del titular de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, quien dijo que la Justicia debe buscar la mejor forma de viabilizar que el derecho se haga efectivo, pero sin dejar de analizar el impacto que tendrá esa decisión en el conjunto social.
 La titular de la Agencia, Jorgelina Álvarez comentó el trabajo que realizan. Foto: Prensa Poder Judicial.
La titular de la Agencia, Jorgelina Álvarez comentó el trabajo que realizan. Foto: Prensa Poder Judicial.
Un órgano autárquico
La titular de la Agencia que se creó por ley, Jorgelina Álvarez, explicó el trabajo que realizan. La farmacéutica, especialista en Salud Pública y profesora asociada de esa cátedra en la UNCUYO, definió al organismo como un regulador de la cobertura sanitaria. Y explicó que realiza informes técnicos y públicos a pedido del Ejecutivo, de obras sociales, especialmente la de empleados públicos (OSEP), aunque otras ya solicitaron su opinión con relación a nuevos medicamentos o tratamiento, casos en los que se analiza el valor terapéutico real y la inversión necesaria.
Álvarez comentó que analizan un amplio rango de información, que luego valoran y que esa tarea debe estar libre de sesgos y de cualquier conflicto de interés. “Trabajamos para que se tomen decisiones en base a información científica y validada”, expresó.
Más judicialización
Javier Guzmán, jefe de la división Salud, Nutrición y Población del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planteó por video conferencia dos realidades que comparten la mayoría de los países de América Latina: en los últimos diez años incrementaron el financiamiento en salud y también crecieron —y siguen en aumento— las presentaciones judiciales para que se haga efectivo el derecho.
Guzmán planteó que el incremento de la inversión en salud se produce por razones que no son pasajeras: el envejecimiento poblacional, el cambio en el perfil epidemiológico (enfermedades agudas, infecciones, diabetes, obesidad, cáncer) y la innovación en nuevas tecnologías que llevan entre 8 y 10 años investigación, lo que es positivo, pero que no siempre son mejores que las anteriores.
Frente a este panorama, el profesional dijo que es central eficientizar la inversión en salud, preguntarse en qué es mejor gastar, porque los recursos son limitados. Explicó que existen muchos medicamentos nuevos que tienen beneficios marginales, cuando en la región sigue existiendo desnutrición y falta de controles durante el embarazo, por lo que consideró necesario analizar el costo y la oportunidad de cada política.
Guzmán consideró que la judicialización es un arma de doble filo, ya que por un lado es una herramienta válida para reclamar el derecho a la salud, pero —por otro— en algunos casos se realizar para utilizar una nueva tecnología o medicamento que no tienen validez científica o que tienen un costo tan elevado que afecta al conjunto.
El profesional enumeró los problemas de la judicialización en la región: el juez o la jueza deciden por fuera de la política pública, solo acceden las clases medias y altas, existe desorganización administrativa y desconexión entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Para mejorar estas problemáticas, Guzmán planteó la necesidad de prevenir a través de distintas formas: determinar mecanismos claros y transparentes de priorización, que tengan consenso y sean claros para la sociedad y que la Justicia cuenta con aliados técnicos para consultar antes de tomar una decisión.
Un sistema mixto
El siguiente expositor fue Javier Urquizu, juez de Paz y profesor de la cátedra de Derecho a la Salud de la UNCUYO, quien habló sobre el sistema sanitario argentino, al que definió como la confluencia de distintos modelos que funcionan en el mundo.
El profesor explicó que existen cuatro modelos relacionados con quién provee el servicio, quién lo financia y quién lo gestiona. Los nombró: el purista, donde la política y la ejecución dependen del Estado lo que garantiza universalidad, como el caso de Corea y Cuba; el de seguro social, donde la política pública la determina el Estado, pero la organiza a través de la seguridad social, como es el caso europeo; el privado, como el de Estados Unidos, y el mixto donde conviven lo público y lo privado, que es el que se aplica en Argentina.
El profesional comentó que la pata pública del sistema mixto puede ser nacional, provincial o municipal mientras que, la privada, se integra con obras sociales, prepagas y otras formas híbridas, que nacen como obras sociales pero se comportan como prepagas, además de las obras sociales universitarias, que pueden ser autónomas —como en el caso de La Rioja— o un departamento, como en el caso de DAMSU, de la UNCUYO.
Urquizu dijo que es esencial comprender el funcionamiento del sistema para entender sus inequidades. Dijo, por ejemplo, que la ley referida a las obras sociales es de los 80, la de las prepagadas de los 2000, que una no permite el período de carencia, la otra sí, lo que muestra uno de los tantos desajustes de un universo confuso, donde conviven muchos actores con distintas reglas.
El también profesor de la UNCUYO, en la cátedra Obligaciones, Raúl Martínez Appiolaza habló sobre la competencia de los amparos. Explicó, que siguiendo criterios que marcó la Corte Suprema de Justicia, se tramitan en el ámbito federal los relacionados con la medicina prepaga, con el sistema nacional de salud, mientras la provincial se ocupa de los que abarcan leyes locales, así como obras sociales, aunque esta no es una regla rígida, ya que aseguró que depende de la naturaleza del reclamo. Por ejemplo —comentó— si se trata de reintegros de una prepaga lo resuelve la justicia local.
 Guzmán dijo que la innovación en tecnología es positiva, pero que no siempre es mejor que lo anterior. Foto: Pixabay/TungArt7
Guzmán dijo que la innovación en tecnología es positiva, pero que no siempre es mejor que lo anterior. Foto: Pixabay/TungArt7
Desactualización de prestaciones básicas
Pablo Quiroz, magistrado del Juzgado Federal Nº 2, comentó que los amparos relacionados con el derecho a la salud se concentran en dos tópicos: afiliaciones y cuota y, las prestaciones. Explicó que, en ambos casos, más allá de la situación particular es necesario analizar el contexto y las consecuencias de la decisión.
El juez comentó que la desactualización del Programa Médico Obligatorio (PMO), que engloba un conjunto de prestaciones básicas que las obras sociales y las prepaga deben garantizar, es una problemática que atraviesa toda la conflictividad en materia de salud. Y, aunque no fue el tema específico de su exposición, dijo que crecieron en forma notable los amparos relacionados con el tema discapacidad, que aseguró tienen una lógica propia.
Javier Urrutigoity, profesor de la cátedra de Derecho Público de la UNCUYO, habló sobre la responsabilidad del Estado en relación a las instituciones de la salud y explicó que los principios del derecho público siempre son superiores al del privado. Este concepto —comentó— lo refrendó Mendoza en normas que determinaron que esta responsabilidad es directa e incluso las leyes locales van más allá de lo que plantean las nacionales en la temática.
El profesor dijo que un aspecto clave frente a un amparo es que el juez o jueza determine claramente la naturaleza del actor al que se demanda la concreción de ese derecho a la salud, que pude ser centralizado o descentralizado, ya que esa definición es central para que prospere el planteo.
Por video conferencia, la directora del Observatorio de Salud de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marisa Aizenberg, hizo un resumen de las exposiciones. A modo de conclusión dijo que la judicialización marca un fracaso de la gestión, la imposibilidad de garantizar el derecho a la salud. Y que el norte de las decisiones judiciales deben ser la equidad, frente a una demanda que responde a una necesidad.
La profesional comentó que la responsabilidad del Estado es central en esta temática, porque lidera la política pública y presta un servicio esencial. En cuanto a los reclamos judiciales, dijo que aparecen como una oportunidad de garantizar ese derecho esencial: “La Justicia no debe ser el último refugio para el derecho a la salud, sino una posibilidad para lograr la equidad”, expresó.
salud, justicia, amparo, derecho,

¿Quién garantiza el cuidado de las mulas en el Aconcagua?
Mientras el andinismo crece en el Parque Provincial Aconcagua, cerca de mil mulas siguen siendo ...
27 DE ENERO DE 2026

Solo el 13% de los puestos laborales en la minería están ocupados por mujeres
Aunque se abren camino en la industria minera, a la que apuesta el Gobierno, y ocupan roles clave e ...
26 DE ENERO DE 2026
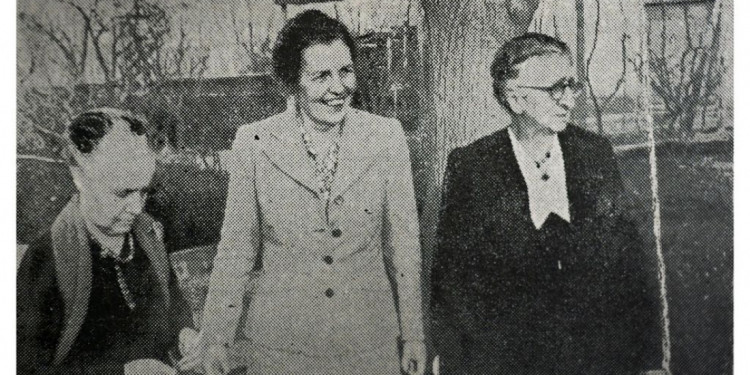
Mendoza (no tan) pacata: la provincia albergó el amor de dos maestras de Sarmiento claves en la alfabetización
Las estadounidenses Mary Olive Morse y Margaret Louise Collord arribaron a Mendoza a fines del sigl ...
23 DE ENERO DE 2026




