“El Conicet es una institución supermeritocrática”
Así lo aseguró María Laura Mascotti, la científica mendocina de Conicet y ganadora del premio estímulo de la Fundación Bunge y Born. Frente al desfinanciamiento, dice que hay que seguir trabajando aún en modo de supervivencia y tejiendo redes nacionales e internacionales. Sus razones para regresar al país y sus proyectos.
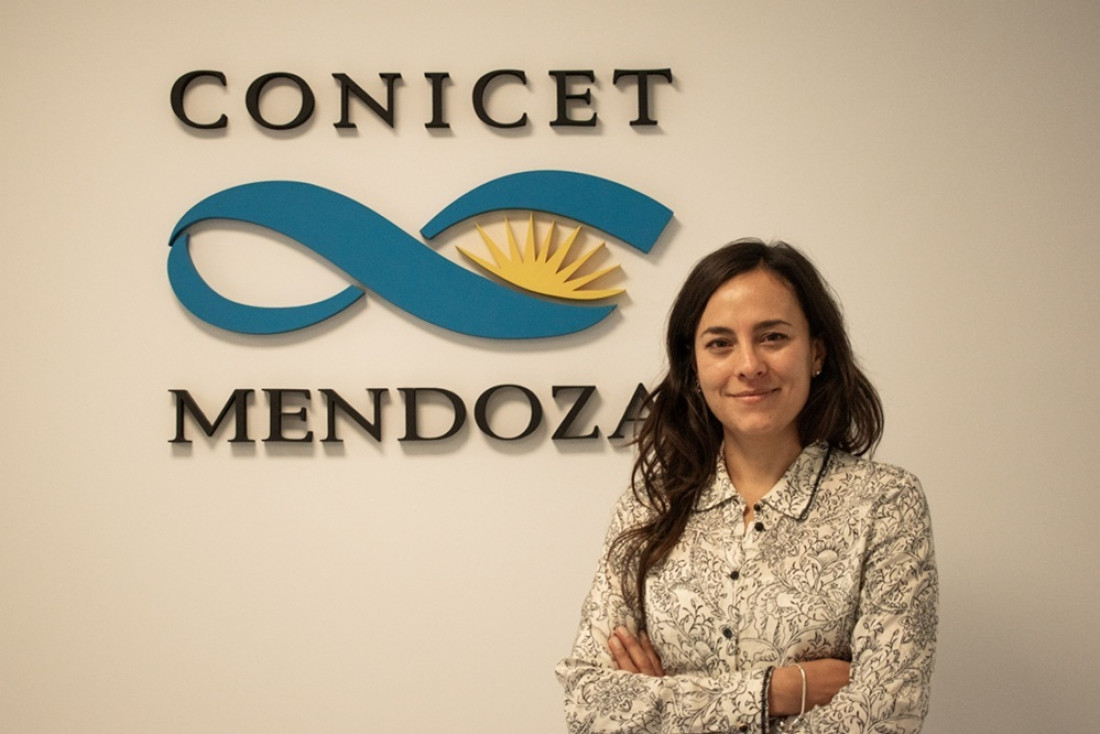
La investigadora adjunta del Conicet trabaja en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. Foto: Unidiversidad
Verónica Gordillo
Publicado el 12 DE AGOSTO DE 2025
María Laura Mascotti está orgullosa, honrada. No es para menos. Esta mendocina de 39 años, investigadora adjunta del Conicet, ganó el Premio Estímulo 2025 en Bioquímica y Biología Molecular de la Fundación Bunge y Born, uno de los premios más importantes de la ciencia argentina. Más allá del orgullo personal, dice que la distinción la puso en el radar de la gente y que esa visibilidad hoy es esencial para defender al sistema público de ciencia y técnica, para recordar la importancia que tiene para el país, para seguir trabajando aun en modo de supervivencia, para abroquelarse y generar redes locales e internaciones que lo protejan, para inspirar a las nuevas generaciones a seguir, pese al desfinanciamiento y a los embates que lo menoscaban, así como a las mujeres y varones que lo integran.
La investigadora, que nació y vivió en San Martín hasta los 17 años, aprovecha esa visibilidad. “Para mí, es fundamental tener un sistema de ciencia público, porque va a responder a los intereses del país, a temas que son relevantes para su desarrollo. No es que la ciencia financiada de manera privada esté mal, todo lo contrario, pero responde a los intereses que tienen esas entidades que la financian. La generación de conocimientos básicos es fundamental para un país, porque después tiene herramientas para sus propias empresas, para su ecosistema, y puede ser dueño de propiedad intelectual. Eso cambia el juego porque dejás de ser el que reproduce cosas y pasás a ser el que hace cosas propias, y eso es lo que te permite ir a la vanguardia de lo que está pasando, es lo que te permite —por ejemplo—, frente a una pandemia, generar una vacuna”.
María Laura recibe a Unidiversidad en su lugar de trabajo, en una de las oficinas del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM), ubicado en el predio de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCUYO. Ahí cuenta su historia y reconoce que el orgullo de recibir el premio se mezcla con la tristeza, la angustia y la impotencia que le produce la situación del sistema científico y técnico del país, al que decidió volver después de diez años de especializarse y trabajar en el exterior.
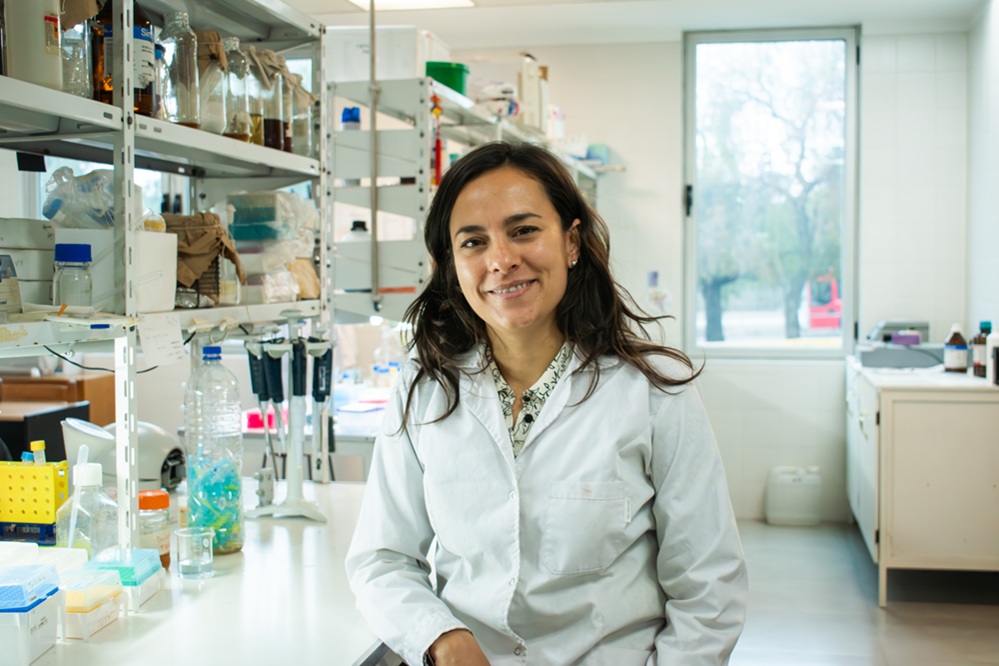 María Laura, que nació y vivió en San Martín hasta los 17 años, dice que es momento de defender al sistema. Foto: Unidiversidad
María Laura, que nació y vivió en San Martín hasta los 17 años, dice que es momento de defender al sistema. Foto: Unidiversidad
Con educación pública
María Laura dice que la formación de la educación pública argentina es excelente, que permite dialogar y trabajar de igual a igual en cualquier lugar del mundo. Parece una frase hecha, pero no. Su historia lo demuestra. Se crio en San Martín junto a su mamá Rosa, profesora de matemáticas; a su papá Adolfo, empleado del Banco Nación, y a sus hermanos y hermanas: Fito, Ana Luis y Daniel. Fue a la Escuela Normal Superior General José de San Martín, que en el mismo edificio alberga la primaria y la secundaria, y luego estudió Biología Molecular y su primer doctorado en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
¿Qué la llevó a elegir esa carrera, a querer ser científica? Ella responde: su curiosidad, su familia que la alentó y —otra vez— las iniciativas públicas: las ferias de ciencia y de la oferta educativa y los talleres vocacionales de la UNCUYO. Ella recuerda dos regalos que la marcaron en su niñez: un microscopio y unos libros que venían con un VHS, un formato para reproducir video que se popularizó en los 80, cuyos dos primeros episodios eran sobre el origen del ser humano, sobre su evolución y que miraron muchas veces con su hermano Fito.
Ese fue el puntapié que la llevó a estudiar a San Luis y donde comenzó una etapa nómada de diez años para especializarse junto con su pareja Martín, también investigador del Conicet y papá de su hijo Luca, de 4 años. Primero se contactó con un grupo de estudio en los Países Bajos, a donde viajó varias veces por períodos cortos; después a Reino Unido, luego a Estados Unidos, siguió a Francia y finalmente a Holanda, donde vivieron y trabajaron cuatro años, hasta que decidieron regresar a Argentina en 2024.
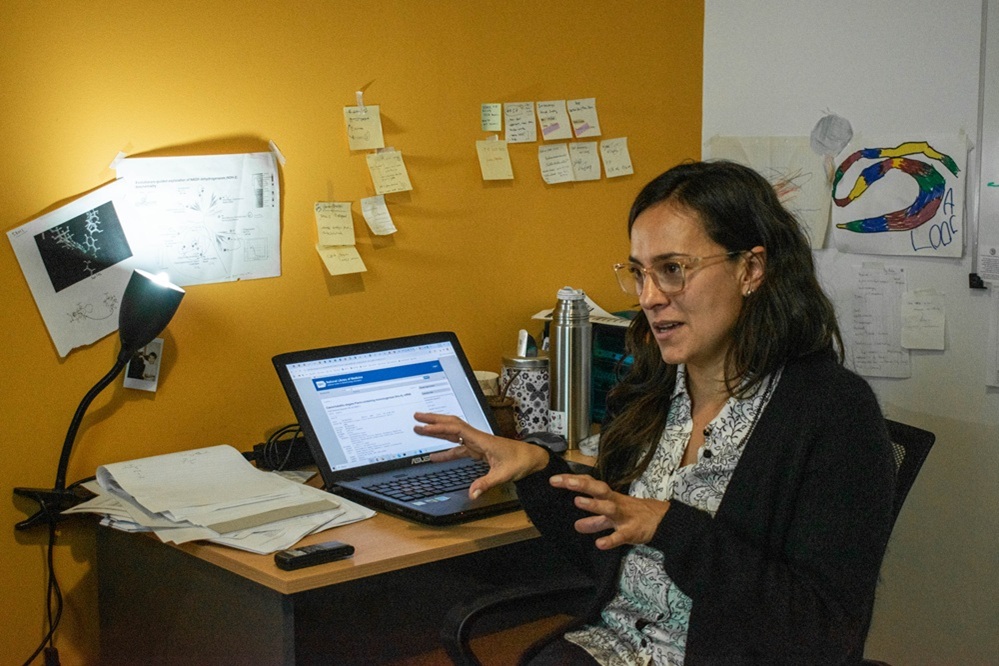 María Laura cuenta que su curiosidad y el impulso de su familia la llevaron a ser investigadora. Foto: Unidiversidad
María Laura cuenta que su curiosidad y el impulso de su familia la llevaron a ser investigadora. Foto: Unidiversidad
Con el foco en la evolución
¿Cuáles fueron las razones del jurado para darle el premio a la científica mendocina? Las explicaron en el comunicado oficial: “La Dra. María Laura Mascotti es una investigadora sobresaliente, que combina liderazgo científico con compromiso institucional. Su trabajo abarca herramientas informáticas y análisis de genomas, filogenia computacional y cinética enzimática de alto nivel. Es una referente en el estudio de la evolución de enzimas: sus trabajos pueden tener impacto notorio en química verde, síntesis de compuestos específicos y salud humana. Se destaca particularmente su labor de alto nivel en el interior del país. Su trayectoria la destaca como una científica muy promisoria”.
María Laura busca ejemplo y baja el nivel de abstracción para explicar su campo de investigación. Dice que —básicamente— estudia enzimas, que son proteínas y “las máquinas” que realizan distintas funciones dentro de una célula. Su objetivo es comprender cómo funcionan, pero desde la evolución, es decir, analizar el camino que siguieron durante millones de años, su historia, y aprovechar así lo que la naturaleza ya hizo hasta llegar a la foto del presente. Cuando uno comprende —sigue la científica— cuáles son los componentes que definen la función, puede modificar una enzima para que realice un trabajo específico. Y eso —explica— abre muchas perspectivas tecnológicas, desde la síntesis de un fármaco hasta la posibilidad de corregir un organismo dañado.
 La científica estudia enzimas, que son proteínas, pero desde el punto de vista de la evolución: Foto: Unidiversidad
La científica estudia enzimas, que son proteínas, pero desde el punto de vista de la evolución: Foto: Unidiversidad
En ese proceso de comprender la historia que hizo la naturaleza están centrados María Laura y el equipo que está formando. Explica que tienen una enorme labor por delante, ya que se analiza familia por familia de proteínas, y ahora se enfocan en las que intervienen en la respiración, cuyas historias evolutivas son mucho más complejas que, por ejemplo, las de los mamíferos, del ser humano, donde la herencia pasa del padre y la madre hacia sus hijos e hijas.
La científica plantea todas las preguntas que se abren: ¿cómo aprende una proteína a utilizar algo nuevo?; ¿puedo enseñarle a hacer algo nuevo?; ¿puedo utilizar proteínas ancestrales que ya no existen más, pero que las “resucitan” en el laboratorio para que hagan cosas en células modernas?; ¿tendrían ventajas por sobre otras? Trabajan en las respuestas.
Contribuir al colectivo científico
¿Cuáles fueron las razones por las que volviste al país, después de diez años de especializarte y trabajar en el exterior?
La respuesta es por la familia, por los lazos familiares. Después de tantos años, debíamos tomar una decisión, ya teníamos un bebé y la idea era que estuviera acá, cerca de la familia. También creo que subyace la idea de que en otros países te va a ir bien, vas a estar bien y vas a hacer buena ciencia, seguro, pero a veces uno tiene esa sensación, que creo que es por cómo fue educado, por la universidad pública, de decir: ‘Yo sé que en Argentina quizás me cueste más porque no hay financiamiento’, pero también es verdad que puedo generar un mejor impacto en el ambiente, contribuir a que en nuestro país la ciencia esté mejor. En otro lado vas a ser un número más, y no es que acá vas a ser una estrella, no estoy hablando de eso, sino que podés contribuir al colectivo científico.
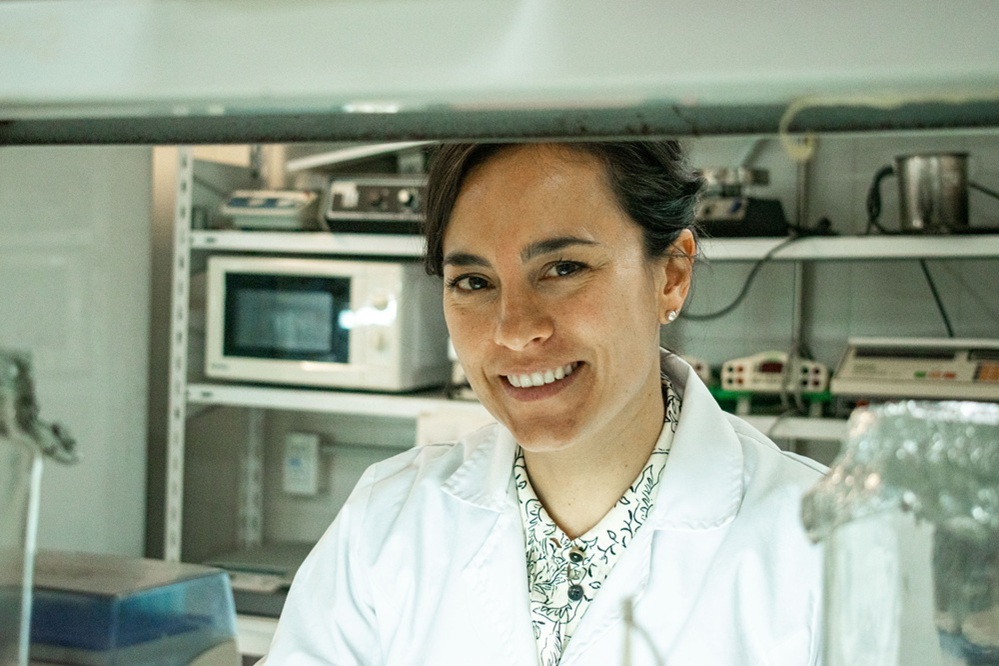
Su familia y contribuir al colectivo científico fueron las razones de la profesional para volver al país. Foto: Unidiversidad
Después de tomar esa decisión, de ganar este premio, ¿cuál es tu sensación frente al desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico que plantea el Ejecutivo y al menosprecio a la labor de quienes lo integran?
Tristeza, angustia y mucha impotencia. Lo que más me preocupa y me interpela es que la gente hable del Conicet sin saber lo que es, sin saber lo que hacen los científicos y que siempre prima que, como no lo sé, seguro que no sirve para nada. Eso me parece que habla de muchas cosas; de la educación, porque, evidentemente, hemos llegado a este punto porque hay algo que está fallando en nuestra educación, porque no puedo entender que la gente critique cosas de las que no sabe. Es una especie de soberbia, de decir: "Si yo no lo sé, debe ser porque no es importante o no sirve". No, hay un montón de cosas que no sabemos en la estructura de un país, que son fundamentales para que funcione y que desconocemos. No puedo entender que incluso gente que tiene mucha responsabilidad desde medios de comunicación, desde políticos, desde funcionarios, hablen de temas científicos y juzguen qué sirve y qué no sirve sin tener la formación para hacerlo. Eso me angustia muchísimo y creo que tiene que ver con un montón de cosas, pero fundamentalmente, con un problema de formación. El Conicet es una institución supermeritocrática, ultrameritocrática. Uno ingresa y le evalúan absolutamente toda su carrera, su desempeño, su actividad académica, nadie entra por acomodo, y que se expanda esa idea de que, como es del Estado, no hacemos nada, es tremendo. Por suerte, creo que hay un gran porcentaje de la población que no piensa de esa manera y que le interesa saber. Quizás también tenemos que hacer una autocrítica y pensar que nuestra llegada a la sociedad tiene que ser otra, pero creo que ahora es un momento difícil en el que se ataca a la universidad pública, a las instituciones de investigación, de la salud, que han sido estandartes argentinos que siempre se valoraron.
¿Por qué un país debe tener un sistema de ciencia y técnica público?
Para mí, es fundamental tener un sistema de ciencia público porque va a responder a los intereses del país, a temas que son relevantes para su desarrollo. No es que la ciencia financiada de manera privada esté mal, todo lo contrario, pero responde a los intereses que tienen esas entidades que la financian. La generación de conocimientos básicos es fundamental para un país, porque después tiene herramientas para sus propias empresas, para su ecosistema, y puede ser dueño de propiedad intelectual. Eso cambia el juego, porque dejás de ser el que reproduce cosas y pasás a ser el que hace cosas propias, y eso es lo que te permite ir a la vanguardia de lo que está pasando, es lo que te permite —por ejemplo—, frente a una pandemia, desarrollar una vacuna que funciona. Podemos hacer tecnología, mejorar el sistema de salud, podemos hacer políticas, que también surgen desde investigaciones públicas. Entonces, me parece central que exista, y la evidencia lo respalda.
¿Cuál es la realidad en los países desarrollados donde te especializaste y trabajaste?
Los países que están mejor desarrollados, cuyas sociedades están más tranquilas que la nuestra, que tienen otro pasar económico, otras condiciones de vida, llegaron ahí porque invierten mucho dinero en ciencia. Esos países se volvieron potencias, se desarrollaron cuando empezaron a producir sus propias cosas, cuando dejaron de depender de los de afuera y, para lograr eso, la generación de conocimiento es clave, es lo que te permite dejar de depender de otros.
 La profesional explica que el financiamiento es central para el sistema de ciencia y técnica en cualquier lugar del mundo. Foto: Unidiversidad
La profesional explica que el financiamiento es central para el sistema de ciencia y técnica en cualquier lugar del mundo. Foto: Unidiversidad
Hay personas dentro del sistema que plantean que es una obligación defenderlo, no dejar que se destruya. ¿Cuál es tu visión?
Mi visión es que no podemos bajar los brazos, pero también entiendo que hay gente en situaciones particulares. No le podés pedir a alguien que no puede trabajar en esto porque el sueldo no le alcanza que sea un héroe, que se inmole por una causa, absolutamente no, porque somos todos seres normales, comunes, tenemos una vida. Entonces, para mí lo fundamental es seguir trabajando muy fuerte, con lo que se pueda, en modo de supervivencia, buscar financiamiento externo, pero seguir trabajando a pleno con lo que esté a nuestro alcance. Y otra cosa que me parece clave para este modo de supervivencia es armar redes internas. Con contactos en nuestro país es que podemos hacer que las cosas funcionen, porque este funcionamiento tiene que ser colectivo, que en general es lo opuesto a lo que pasa cuando las cosas están mal: la gente se aísla, se guarda lo que tiene, no comparte con nadie, y, en el tema científico, creo que tiene que ser exactamente lo opuesto: hacer redes, compartir, trabajar juntos para que, de alguna manera, esto cambie y el sistema se sostenga. Me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la expedición en Mar del Plata es increíble, está buenísimo y que la gente se dé cuenta, lo vea y, si te fijás, es una expedición que está formada por científicos de un montón de lugares y de muchos institutos del país que trabajaron juntos, que pidieron financiamiento. Me parece que, en estas circunstancias, ese tiene que ser el camino, el trabajo colectivo.
Uno de los coletazos del desfinanciamiento es que no ingresen, o ingresen menos, becarios y becarias. ¿Qué implica esto para Conicet?
Para mí es muy grave porque hoy tenemos una estructura que tiene una base de muchos investigadores, pero faltan becarios. Está abierta la convocatoria, pero cada vez son más difíciles porque dan menos becas, entonces son mucho más competitivas. Además, las condiciones laborales que se ofrecen no son mejores que las de otros trabajos; entonces, los chicos, aunque quizás tengan vocación, van a elegir otras cosas. Es grave porque el sistema no se sostiene, los becarios son quienes le ponen el cuerpo, es como una rueda, y también es su formación, así que eso te habla de que en los próximos años vamos a tener generaciones en las que no va a haber futuros investigadores argentinos. Eso es dramático, porque va a envejecer la población de investigadores y te vas a quedar sin gente joven, que es la que va a traer nuevas ideas, va a generar otras cosas, va a cambiar los paradigmas de trabajo. Lo otro que se genera es que tampoco hay mucho lugar para los posdoctorados. ¿Qué haces cuando te doctorás? No todo el mundo quiere ser investigador, y tampoco es que en Argentina tengamos una industria fuerte que pueda captar esos recursos humanos de formación avanzada,
En una entrevista que concedió a Unidiversidad, el científico Ricardo Villalba dijo que desfinanciar a la universidad y a la ciencia pública es lo mismo que matar al sistema. ¿Cuál es tu opinión?
La falta de financiamiento te ahorca, te asfixia. El sistema queda superdiezmado, sin gente, gente que se va, grupos de trabajo que se desarman, proyectos de investigación que no se pueden seguir, porque no todos pueden seguir, hay algunos que tienen otros costos. Además, hay equipamiento ultravalioso y muy caro en Argentina y, si no lo mantenés, no sirve más. Eso me parece peligroso porque toda la inversión que hiciste como Estado la perdés, y después, recuperar eso es muy difícil. Entonces, creo que pasa por el financiamiento, tiene que haber otra inversión. Cuando uno tiene financiamiento, puede pensar en otras cosas, puede discutir otras cosas, puede cambiar maneras de hacer, generar nuevas formas, puede contratar gente, puede trabajar mucho, pero ahora es como un modo supervivencia.
 Mascotti es investigadora adjunta de Conicet en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. Foto: Unidiversidad
Mascotti es investigadora adjunta de Conicet en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. Foto: Unidiversidad
En modo supervivencia
Desde el Ejecutivo, distintos funcionarios repiten que las estructuras científicas son burocráticas o no funcionan. ¿Qué cosas creés que es necesario modificar en el sistema?
Es una pregunta complicada, porque creo que este es un momento en el que cualquier cosa que uno diga es tomada como que el sistema científico no sirve, no funciona, y por eso hay que explotarlo, pero explotándolo no vamos a llegar a ningún lado. Sí te podría decir que hay procesos que son lentos; por ejemplo, los consorcios público-privados o la cooperación internacional, sobre todo, en este momento en el que todos estamos pidiendo subsidios internacionales. Pero te repito, para mí no es momento de criticar cuando el Conicet es atacado de todos lados. Muchos colegas lo hacen y está bien, es su derecho, pero para mí no es el momento, hoy hay que seguir en modo supervivencia, blindarnos, trabajar y mantenerlo, y, cuando sea el momento de hacer los cambios, comprometernos y hacerlos, pero definitivamente no es ahora, no en estas circunstancias.
¿Qué te gustaría lograr como investigadora?
A mí me gustaría tener un grupo de bioquímica evolutiva que sea diverso, digamos, que podamos abordar distintos temas de estudio, siempre desde una perspectiva evolutiva pero transversal, poder comunicarnos con diferentes investigadores, diferentes disciplinas. Me gustaría generar un ambiente de trabajo donde la gente esté contenta, un laboratorio saludable. En este instituto, me gustaría ir generando un espacio grande para poder producir proteínas, enzimas en escala, vincularnos con otros sectores, aportar a la comunidad local. Obviamente, me encantaría contribuir para que el Conicet siga manteniéndose como una institución superconocida, donde se hace ciencia de calidad, contribuir a que ese sistema crezca y se vaya mejorando.
¿Estos premios, y este en particular que te otorgaron, sirven para visibilizar la labor?
Sí, por supuesto, visibilizan y de alguna manera validan la labor científica, generan este reconocimiento, te ponen en el radar de la gente. Me parece que está buenísimo que se den cuenta de que esto existe y que existe acá, que no todas las cosas buenas y los artículos copados que van a salir en un medio y que son brillosos vienen de otros lugares, que sepan que en Argentina hacemos esto. También me parece que, de alguna manera, es lo que inspira a las próximas generaciones: que, ante un panorama de tanta desazón, de tanta tristeza, vean que uno puede ser científico y que nos va bien, que hacemos ciencia que en un contexto mundial está muy bien.
conicet, ciencia, investigación, biología, premio, desfinanciamiento,

Reforma laboral: una por una, las modificaciones que se debaten en el Congreso
El Senado aprobó el proyecto de reforma laboral que promueve cambios en las relaciones de trabajo, ...
12 DE FEBRERO DE 2026

Qué cambios impulsa el proyecto de reforma laboral
La iniciativa que comenzó a tratarse en el Congreso promueve modificaciones que impactarán en ...
11 DE FEBRERO DE 2026

Mujeres en la ciencia: “Antes de llegar al techo, tenés que desenvolverte en un laberinto”
Beatriz García, astrónoma del Observatorio Pierre Auger, habló de los obstáculos que encuentran las ...
11 DE FEBRERO DE 2026




