Suicidio: “Este tema no se puede delegar a nadie, debemos incluirnos todos”
Así lo expresó Daniel Korinfeld psicoanalista y docente, quien brindó una charla sobre la temática en la UNCUYO. Dijo que es central escuchar a chicos y chicas y abrir el diálogo sin sermones y sin juzgar. Las claves de época y la necesidad de enseñarle a la niñez y adolescencia que la vida implica disfrute, pero también sufrimiento.

“Tenemos que volver al sentido común, al diálogo, a la escucha", dijo Korinfeld. Foto: Prensa UNCUYO.
No hay cinco claves para abordar el tema. No hay un responsable al que señalar. No hay una persona a quien echarle la culpa. El psicoanalista, investigador y profesor universitario, Daniel Korinfeld, dijo que no hay recetas para prevenir el suicidio en la niñez y la adolescencia, simplemente porque el tema es complejo, porque no se puede delegar a nadie, sino que es necesario que todas las personas se involucren, que estén atentas y —sobre todo— dispuestas a escuchar a chicos y chicas, a abrir el diálogo sin sermones, sin juzgar, sin decirles que la vida es linda y que tienen todo por delante —sino más bien— explicándoles que la vida es disfrute, pero que también implica sufrimientos y que no están solos ni solas.
Korinfeld expuso en el conversatorio “Lógicas Institucionales de Cuidado: prevención del suicidio”, que se realizó en la Facultad de Filosofía Y Letras de la UNCUYO y que la institución organizó en conjunto con la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Mendoza. Lo hizo ante un aula colmada de personas que trabajan en los ámbitos de salud, de la educación y ante público general que buscaban herramientas para abordar esta problemática que crece y que en el país es la segunda causa de muerte en la franja etaria de 10 a 19 años, según un estudio de Unicef Argentina.
El profesional subrayó primero dos características que consideró centrales en esta problemática: es multidimensional y multicausal. Por eso, explicó que más allá de que se necesita estudiarla e investigarla, debe primar una visión general, alejada de la super especialización. En ese sentido, habló del concepto de clínica ampliada que propone un abordaje comunitario, una disposición de las personas que estén en contacto con la niñez y la adolescencia a escuchar, a dialogar a preguntar.
“Este no es un tema que se pueda delegar a nadie, es un tema en el que debemos involucrarnos todos. Hay que cambiar cierta pasividad que impone la época. Hay una ruptura social, parecería que venimos al mundo solos y que cómo nos irá depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, como si no existiera un contexto”, fueron sus palabras.
 El profesional subrayó la importancia de tener en cuenta las claves de la época para analizar la problemática. Foto: Prensa UNCUYO.
El profesional subrayó la importancia de tener en cuenta las claves de la época para analizar la problemática. Foto: Prensa UNCUYO.
Claves de época
El profesional comentó que es imposible abordar el problema sin circunscribirlo a las claves de época. Y enumeró algunas: la falta de sentido y esperanza, la velocidad y exceso inusitado de este tiempo que se vivencia en muchos aspectos —entre ellos la tecnología, la IA—, un mundo cada vez menos hospitalario y —solo a modo de ejemplos— nombró las guerras que persisten y el colapso ambiental. Y a eso sumó aditamentos locales: el porcentaje importante de la niñez y la adolescencia que en Argentina vive bajo la línea de pobreza, la degradación de la palabra como forma de resolver de conflictos y la violencia que, por momentos, prima sobre cualquier posibilidad de diálogo.
El consultor de Unicef explicó que, si bien todas las personas desarrollan su vida en medio de esas claves de época, el impacto es más profundo en la niñez y la adolescencia, porque no tienen las herramientas que los adultos fueron desarrollando en su vida.
“No podemos olvidar esas claves de época cuando escuchamos a alguien, es el marco general y después sí pasamos a lo individual. Las políticas de cuidado también deben tener en cuenta este contexto, los entornos, porque nos construimos en relación a otros. Todos sabemos que la palabra de un educador, que una pregunta, una idea de una señorita ha sido clave en nuestra vida. Entonces es necesario recuperar el valor de la conexión, de la palabra, que hoy está muy corroída”, expresó.
 "Es necesario recuperar el valor de la conexión, de la palabra, que hoy está muy corroída”, expresó el psicoanalista. Foto: Prensa UNCUYO.
"Es necesario recuperar el valor de la conexión, de la palabra, que hoy está muy corroída”, expresó el psicoanalista. Foto: Prensa UNCUYO.
Un escenario complejo
El profesional hizo una pregunta como disparador para comprender la dimensión del tema: ¿qué pasa que hace décadas los problemas de salud mental se incrementan en especial en adolescentes y juventudes? Como un primer acercamiento a la respuesta dijo que la pandemia de COVID en 2019 fue una especie de quiebre que sacó a la luz lo que estaba escondido, que los servicios de atención recibieron una creciente demanda por auto lesiones e intentos de suicidios, muchos de ellos relacionados con situaciones de violencia sexual y de abuso, sobre todo en el caso de las mujeres.
El segundo acercamiento a una respuesta —explicó— fueron —y son— las advertidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las tendencias hacia estados depresivos y sobre la soledad y el aislamiento, que implican sufrimientos para las personas. Dijo que esas son otras claves de época que se deben tener en cuenta para evitar leer el problema desde la individualidad. Y solo a modo de ejemplo, contó que dos países en el mundo, Japón y Gran Bretaña crearon ministerios de la Soledad, signos que también marcan la magnitud del problema.
Hay otro aspecto que planteó el psicoanalista. Se preguntó cuán hospitalario es el recibimiento de chicos y chicas al mundo del saber. Explicó que la situación de Corea debe ser un llamado de atención: ahí las exigencias son extremas, tanto en el ingreso, como en la permanencia. Y el malestar que eso provocó, se tradujo en las elevadas tasas de suicidio en esa franja etaria, las más altas del mundo.
Sin tips
El profesional dio otros indicios. Dijo que en las charlas y en las consultas adolescentes y jóvenes plantean la desconexión que existe con los adultos, repiten que no hay con quién conversar, discutir una postura y señaló que —a veces— eso se replica en los espacios de salud y en las instituciones. Y ahí —subrayó— hay un desafío.
¿Cómo abordar el tema en la escuela, en la universidad? Korinfeld dijo que en ningún caso se trata de ser un o una heroína, sino de trazar un camino de trabajo para cambiar lógicas institucionales y culturales. “La institución necesita estar atenta, con los radares y las antenas activas, preguntarse qué le pasa a este chico que está irritable, con cambios de humor. Frente a esa situación, un docente puede dar su clase e irse o puede hablar con él, preguntarle qué pasa, decirle que buscará ayuda para saber qué hacer, decirle que no está solo. Son todas posibilidades”, planteó.
El consultor de Unicef comentó que existen signos, conductas que marcan la existencia de un malestar y ante los que cualquier adulto —sea un familiar, un docente, un amigo— debe estar atento: aislamiento, cambios de humor, pesimismo, violencia, pero subrayó que esos rasgos, o postear un mensaje oscuro, no significan que el adolescente piense en quitarse la vida, y que para averiguar qué le pasa, no hay otra forma que la escucha. “Tenemos que volver al sentido común, al diálogo, a la escucha, porque en esta época de los tips, 20 tips para cuidarnos, 20 para comer bien, aquí no hay tips. La buena salud mental es una contra cultura que va en contra del individualismo, es hablar, discutir, incluso polemizar, pero no es tuitear, es dialogar”, expresó.
 Korinfeld dijo que el estudiantado debe disfrutar su paso por la universidad, pero también entender que implica momentos de sufrimiento. Foto: Unidiversidad.
Korinfeld dijo que el estudiantado debe disfrutar su paso por la universidad, pero también entender que implica momentos de sufrimiento. Foto: Unidiversidad.
Un agujero
Así como resaltó que en esta temática no existen tips, el psicoanalista planteó que sí existen factores de riesgo que se deben tener en cuenta, como la vivencia en el entorno cercano de un intento de suicidio o su consumación. “La muerte de alguien joven por mano propia tiene un impacto tremendo en la familia y en el contexto educativo. Es un golpe, un agujero, un trauma, una situación que tiene una potencia traumática enorme, entonces es muy importante acompañar al círculo cercano”.
¿Cómo acompañar? ¿Qué hacer? Korinfeld dijo que muchas veces cierran las escuelas, cuando lo más importante es que estén abiertas. “La escuela tiene que estar abierta, con educadores que estén para hablar, para acompañar, para organizar, para tomar un mate, para estar. No es cerrar la puerta, es abrirla, es decir estamos para quien quiera venir e incluso a algunos debemos llamarlos. Es saber que no estamos solos, porque un educador no te va a decir qué hacer, sino que está para hablar, para escuchar y en todo caso para organizar a quién llamar y que nos ayude”.
 El profesional dijo que no hay que ceder al tabú, que hay que hablar de todo con chicos y chicas. Foto: Prensa UNCUYO.
El profesional dijo que no hay que ceder al tabú, que hay que hablar de todo con chicos y chicas. Foto: Prensa UNCUYO.
Abrir el diálogo
Luego de brindar un panorama de la problemática, el profesional invitó a las personas presentes a preguntar, a comentar situaciones vividas, a abrir el diálogo. Una pregunta recurrente fue cómo advertir el problema y qué hacer frente al chico o la chica. El especialista volvió a decir que la clave es la cercanía, la presencia, el entender que está bien que no sepan qué hacer, cómo actuar, pero que le aseguren al joven que buscarán ayuda. Y también aseguró que hay límites al accionar, porque hay situaciones que necesitan a un profesional, pero que en el mientras tanto lo más importante es no cerrar el diálogo, es acompañar.
Como respuesta a estas preguntas repitió que el tema es complejo, que la idea es estar siempre atentos, pero tener herramientas para actuar y saber también que no siempre se pueden anticipar las situaciones. Dijo que se trata de mejorar las condiciones para reducir las posibilidades al máximo.
Otra persona le preguntó por la IA, a la que se consulta por aspectos relacionados con la intimidad. Korinfeld dijo que es parte del contexto, de lo que va a una velocidad inusitada y aseguró que las respuestas de las apps son de una “empatía empalagosa” y que ya existen estudios que vinculan suicidios a la IA.
El profesional contó que los gerentes de algunas empresas están denunciados penalmente en un puñado de países por propiciar conductas adictivas entre jóvenes. Su respuesta —explicó— fue invertir millones de dólares en aplicaciones relacionadas con la salud mental, que no son todas malas, pero que su objetivo es ganar dinero, no la salud de las personas.
Otras preguntas se centraron en las concepciones acerca de la vida y sus desafíos que se transmiten a la juventud. El profesor dijo que no hay que ceder ante los tabú, que es necesario incluir la idea de que la vida es disfrute, pero también incluye malos momentos, sufrimiento y hablar de todo, de la sexualidad, de la muerte. “Tienen que saber que la vida no es un jardín de rosas”, fueron sus palabras.
Teniendo en cuenta las claves de época, una docente le preguntó cómo incentivarlos para que aprendan y estudien. “Me parece que el punto es qué relación tengo con lo que enseño, qué alegría pongo en eso, si estoy conforme, porque hay algo del deseo que se transmite. Como dije antes, uno se acuerda de una docente, de una profesora y creo que eso está relacionado con el deseo y la alegría de enseñar y transmitir”.
*Si necesitás información u orientación sobre esta temática, podés comunicarte al 148 opción 0. Te responderán profesionales del área de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos.
suicidio, niñez, adolescencia, salud mental,

Tecnología digital y educación: "Tenemos una tendencia a dejar de pensar por nosotros mismos"
Fernanda Ozollo, especialista en Educación, reflexionó sobre la avalancha de contenidos que circula ...
03 DE FEBRERO DE 2026
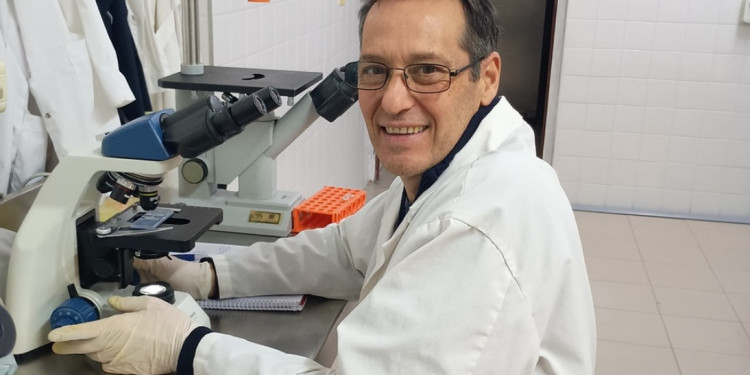
Una planta autóctona de Mendoza abre camino en la lucha contra el cáncer
Un equipo de especialistas del Conicet Mendoza descubrió que la planta comúnmente conocida como ...
02 DE FEBRERO DE 2026

¿Estamos preparados para desconectarnos de la IA?
La inteligencia artificial se volvió una herramienta cotidiana y está transformando los modos en qu ...
30 DE ENERO DE 2026




